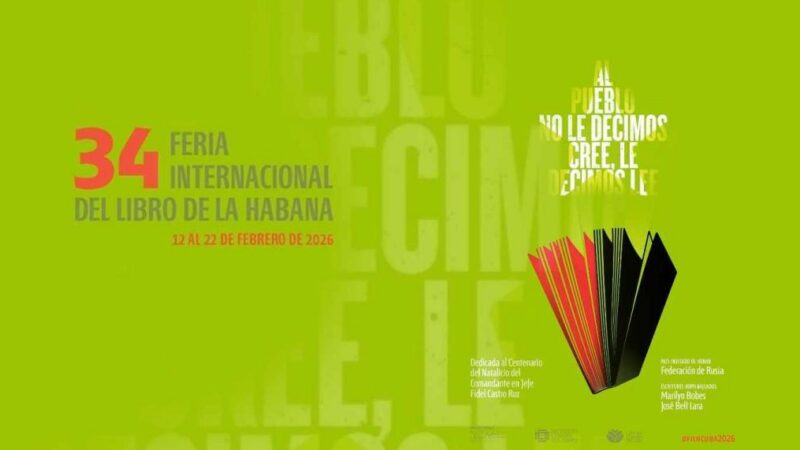Alicia Perea Maza: alquimista de la música y la enseñanza

Una década ha transcurrido desde que Cuba perdió a Alicia Perea Maza, figura cimera de la pedagogía musical y guardiana de la identidad sonora del país. Pianista virtuosa, compositora y arquitecta institucional, su legado pervive hoy en cada aula donde un niño descubre la magia de un pentagrama.
Nacida el 24 de mayo de 1934 en el barrio habanero de Cayo Hueso, Perea Maza forjó su destino entre teclas y partituras. Heredó de su madre, Blanca Isabel de la Maza, no solo las primeras lecciones de piano, sino una convicción: la música debía ser derecho popular, no privilegio de élites. Esa filosofía la llevaría -años después- a revolucionar la enseñanza artística en Cuba.
Su formación fue primero en el Conservatorio Carlos Alfredo Peyrellade y, más tarde, la Universidad de las Artes de Cuba (ISA) bajo la tutela del maestro Frank Fernández. En 1962, al fundar la Escuela Nacional de Arte (ENA), desplegó su genio pedagógico: «Aquí vinieron niños que jamás habían visto un violín», recordaría décadas después.
Durante 16 años como directora, transformó la ENA en cantera de talentos: creó el Taller de Música Popular en 1982 para rescatar ritmos autóctonos e implementó un sistema donde el rigor técnico convivía con la libertad creativa.
El pianista Alberto Joya, uno de sus discípulos, lo resume así: «Ella enseñaba que los dedos en el piano debían hablar, no solo moverse. Era una sui géneris que convertía escalas en poesía».
Mientras el Período Especial asfixiaba a Cuba en los 90, Perea Maza respondió con discos y reformas institucionales. Como presidenta del Instituto Cubano de la Música, cargo que ocupó entre 1987 y 1995, y directora de Música del Ministerio de Cultura, impulsó estudios de grabación como Abdala y Ojalá, editó el seminal Atlas de los Instrumentos de la Música Folclórica-Popular de Cuba (1989), y rescató obras olvidadas en su disco Compositores cubanos para piano del siglo XX, que fuera galardonado con el Premio Especial Cubadisco en el 2002.

Sus recitales, descritos por la crítica como «sonidos que dibujan columnas neoclásicas», llevaron el patrimonio musical cubano a escenarios de tres continentes. Pero su mayor sinfonía fue silenciosa: garantizar que, incluso en años de carencias, ningún talento se perdiera por falta de oportunidades.
El Premio Nacional de Enseñanza Artística en 2013, la Orden Juan Marinello y la Medalla Alejo Carpentier coronaron su trayectoria. Sin embargo, su verdadero monumento son los miles de músicos formados bajo su método, donde la excelencia artística y la conciencia social eran notas de un mismo acorde.
Al cumplirse 10 años de su muerte, el 6 de mayo de 2015, su metáfora preferida resurge en conservatorios y comunidades: «La música es un país de las maravillas donde todos cabemos». Hoy, ese país sigue ampliando sus fronteras.