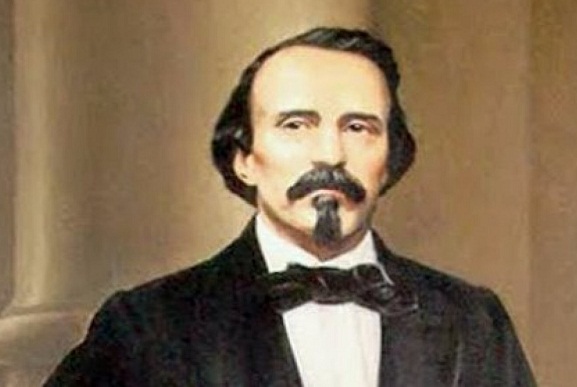Obertura sobre temas cubanos: una revolución de la música sinfónica cubana

En 2025 se conmemora el centenario de Obertura sobre temas cubanos, una composición que marcó un antes y un después en la historia musical de Cuba. Creada en 1925 por Amadeo Roldán, esta obra no solo representó el inicio de la renovación musical en Cuba, sino que fue calificada por la crítica especializada como el acontecimiento más importante de la historia musical cubana en esa etapa del siglo XX. La obra, en opinión de los especialistas, simboliza el momento fundacional en que la música culta cubana abandonó definitivamente los patrones europeos para construir un lenguaje propio, auténticamente nacional y universal, que transformó el rumbo de la música sinfónica cubana y cuya trascendencia perdura en la actualidad.
La evolución de Roldán como músico estuvo marcada por una búsqueda constante de nuevas sonoridades. Según Alejo Carpentier, su estilo comenzó con un impresionismo evidente en obras como Fiestas Galantes (1923) para piano y voz, y su ópera inconclusa Deirdre (1924). Sin embargo, sería su encuentro con las raíces afrocubanas lo que definiría su verdadero camino artístico.
No fue solo un músico excepcional, sino también un intelectual comprometido con la renovación cultural cubana. En 1926, junto al propio Alejo Carpentier y Alberto Roldán, organizó los conciertos de Música Nueva en la Sala Falcón, donde se presentaron por primera vez en Cuba obras de Debussy, Manuel de Falla, Maurice Ravel e Igor Stravinski. Estas actividades formaban parte de un movimiento más amplio de vanguardia que buscaba actualizar el panorama cultural cubano.
Su integración al Grupo Minorista —colectivo intelectual que promovía la modernización artística y el reconocimiento de la herencia africana en la cultura cubana— demostró su compromiso con la construcción de una identidad cultural nacional que dialogara con las corrientes universales sin perder su autenticidad.
Compuesta en 1925, la Obertura sobre temas cubanos surgió en un momento de intensa efervescencia creativa en Cuba. El movimiento afrocubanista comenzaba a ganar fuerza entre los intelectuales de vanguardia, influidos por el auge de los estudios africanos que se sucedían en Europa y por las investigaciones pioneras de Fernando Ortiz. En este contexto, Roldán concibió una obra que marcaría un punto de inflexión en la música sinfónica cubana.
El estreno de la obertura fue recibido con entusiasmo por la crítica especializada. Jorge Mañach, en una reseña publicada en el periódico El País en diciembre de 1926, destacó la originalidad y fuerza de la composición. Lo que resultaba más revolucionario era que, por primera vez en la música sinfónica cubana, se escuchaban pasajes de batería sola confiados a tambores, güiros, claves y gangarrias, elementos hasta entonces considerados propios de la música popular y excluidos de las salas de concierto.
La obra se distinguió por la incorporación de instrumentos afrocubanos no como acompañamiento, sino como elementos protagónicos de la composición, lo cual constituyó en sí una revolución en el tratamiento orquestal; la representación gráfica de los ritmos afrocubanos y sus instrumentos con sus posibilidades técnicas (y su incorporación al lenguaje sinfónico con rigor académico) y la fusión de tradiciones musicales. En tal sentido se integraban elementos de la contradanza cubana del siglo XIX con ritmos y melodías de origen africano en una síntesis sonora novedosa.
Esta composición representa el momento de maduración artística en que Roldán encontró su voz propia. Si sus primeras composiciones se inscribían en el impresionismo europeo, con esta obra inició un camino de exploración de lo cubano que definiría el resto de su carrera. En sus propias palabras, el objetivo era: “(…) estudiar, desarrollar, vivificar el folclore de nuestros países, no con el propósito de construir obras de un carácter puramente local o nacional, sino con fines universalizantes”.
De ese modo Obertura… abrió el camino para composiciones como los Tres pequeños poemas (1926) —especialmente “Fiesta negra”—, los balletes La Rebambaramba (1928) y El milagro de Anaquillé (1929), y sus vanguardistas Rítmicas (1930), consideradas entre las primeras obras en la tradición occidental de música clásica escritas exclusivamente para percusión.
Roldán desarrolló una concepción estética profundamente original sobre el lugar del arte americano en el contexto universal. Frente al dilema entre nacionalismo y universalismo, propuso una síntesis superadora: “Músicos americanos, dueños como somos de bases melódicas y rítmicas tan variadas y ricas como las que tiene cada uno de nuestros países, procuremos la continentalización de nuestro arte, usemos medios expresivos americanos, desarrollemos, demos vida a nuestros propios elementos, en una palabra, hagamos arte autóctonamente americano”.
Esta idea representaba un proyecto ambicioso: construir un lenguaje musical que, partiendo de las raíces autóctonas, alcanzara dimensión universal. Lejos de un folklorismo superficial, Roldán proponía una inmersión profunda en las esencias culturales para crear un arte capaz de dialogar de igual a igual con las principales corrientes estéticas internacionales.
En una época donde persistían prejuicios raciales y culturales, Roldán, siendo mulato, reivindicó con orgullo la herencia africana en la cultura cubana. Su aproximación no era paternalista ni pintoresquista, sino que reconocía el valor estético y espiritual de las tradiciones afrocubanas. Como señaló en una entrevista: “No olvide que soy mulato. Lo negro es otra cosa… Está en la clave”.
Para él la clave no se reducía al instrumento de percusión, representaba la esencia rítmica de la música cubana. Esta comprensión profunda de la estructura rítmica afrocubana le permitió incorporarla de manera orgánica y no superficial a la música sinfónica.
Al mismo tiempo no se aisló en un nacionalismo estrecho, mantuvo un diálogo fluido con la vanguardia internacional. Sus obras fueron interpretadas regularmente en los conciertos patrocinados por la Pan-American Association of Composers, fundada por Henry Cowell, donde se destacó el concierto inaugural celebrado en marzo de 1929 en Nueva York. El propio Edgar Varèse —figura central de la vanguardia musical— reconoció en 1931 que Roldán era “el más prominente compositor cubano de música sinfónica”.
Este reconocimiento internacional demostraba que la búsqueda de un lenguaje autóctono no implicaba un aislamiento provinciano, sino todo lo contrario: era la condición necesaria para realizar una contribución original al desarrollo musical universal.
La Obertura sobre temas cubanos sentó las bases para el desarrollo de la música sinfónica cubana contemporánea. Junto con Alejandro García Caturla, Roldán conforma un dueto del que nace el verdadero nacionalismo en la música sinfónica y de conciertos en Cuba. Su obra abrió un camino que seguirían compositores posteriores como Leo Brouwer, Harold Gramatges y José Ardévol, entre otros.
La incorporación de instrumentos de percusión afrocubanos en la orquesta sinfónica, iniciada por él, se convirtió en una práctica habitual en la música cubana del siglo XX. Su sistematización de esos ritmos dentro de la escritura musical académica permitió que generaciones posteriores pudieran estudiar y desarrollar estos recursos con rigor musicológico.
La obra de Roldán, y en particular la Obertura sobre temas cubanos, contribuyó decisivamente a colocar la música cubana en el mapa de la vanguardia internacional. Como señala la investigadora Irina Pacheco, la Sociedad Pro-Arte Musical, que promovió obras como las de Roldán, logró convertir a La Habana en un centro artístico de primer nivel en América.
La ejecución de sus obras en foros internacionales —como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde John Cage interpretó sus Rítmicas en 1943— demostró que la música cubana podía dialogar en igualdad de condiciones con las corrientes más avanzadas de la creación musical mundial.
Un siglo después de su creación, esta obra mantiene intacta su capacidad de sorprender y conmover. Su audacia rítmica, su original instrumentación y su síntesis cultural siguen siendo fuente de inspiración para los compositores contemporáneos. En un mundo globalizado y dividido por conflictos identitarios, la visión integradora de Roldán —que supo conciliar lo local con lo universal, la tradición con la vanguardia— resulta más pertinente que nunca.
La composición de Amadeo Roldán representa mucho más que un hito en la historia de la música cubana: encarna un proyecto estético y cultural que sigue desafiándonos un siglo después. En un momento de intensa efervescencia creativa, supo escuchar las sonoridades profundas de su país y transformarlas en un lenguaje universal, demostrando que la auténtica vanguardia no consiste en negar las raíces, sino en reinterpretarlas creativamente.
Al conmemorar los cien años de esta obra fundacional, celebramos no solo la genialidad de un compositor excepcional, sino también la audacia de una visión que supo imaginar una música a la vez cubana y universal, tradicional y vanguardista, local y cosmopolita. La Obertura sobre temas cubanos nos recuerda que la verdadera revolución en el arte —entonces y ahora— consiste en encontrar nuestra voz propia para poder dialogar con todas las voces del mundo.