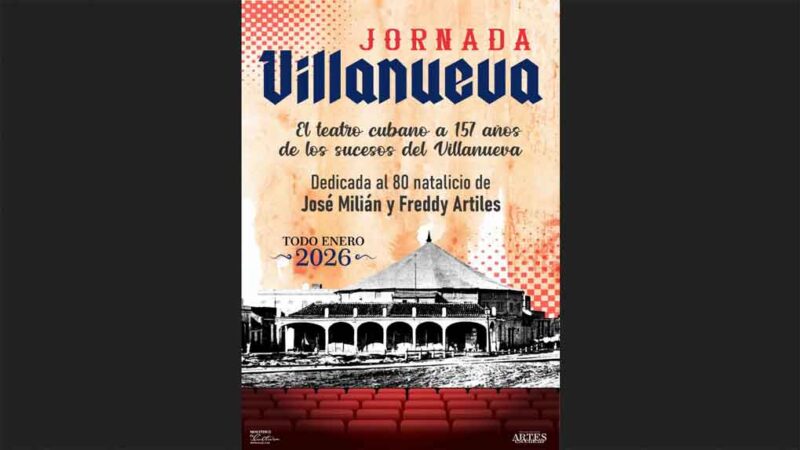Julio Jaramillo, un ruiseñor americano

Un cantante, que a pesar de sus excelentes cualidades no ha sido prácticamente escuchado en Cuba, es el ecuatoriano Julio Alfredo Jaramillo Laurido, nacido en Guayaquil, en octubre de 1935 y fallecido en esa propia ciudad en febrero de 1978.
Fue conocido por el público simplemente como Julio Jaramillo, y apodado el Ruiseñor de América, apelativo muy merecido por su voz diáfana y su timbre de elevada tesitura.
Su primer contacto con la música ocurrió a muy corta edad, a través de Ignacio Toapanta, un vecino que le dio lecciones de guitarra y le dejaba jugar con los instrumentos musicales.
Cuando Julio cumplió 16 años, ganó en un concurso radial, cuyo premio era una presentación en un centro nocturno, y este hecho fue el inicio de su carrera artística.
Aunque ello le abrió las puertas para acceder a la fama, escogió terminar sus estudios y más tarde probó suerte en Colombia como intérprete de géneros musicales, como el pasillo, el bolero y el vals.
En sus inicios como artista bohemio solía frecuentar La Lagartera, una zona donde los músicos ofrecían serenatas por un cierto valor acordado con el cliente. Con el tiempo, los músicos aceptaron su presencia y dejaron que los acompañara con la guitarra y en ciertas ocasiones le permitieron que cantara. Su primera presentación profesional la realizó en Radio Cóndor, donde conoció al reconocido músico Rosalino Quintero, con quien forjaría una amistad y más tarde sería su arreglista, guitarrista y requinto.
Posteriormente, participó en Radio América y después de salir de la emisora solía irse a un bar frecuentado por gente del arte.
Se cree que su primer fonograma se grabó en 1952, una marcha para el político Carlos Guevara Moreno, del cual se imprimieron solo 12 ejemplares. Esa experiencia lo motivó para buscar a la cantante Fresia Saavedra y proponerle que cantaran juntos. Impresionada por la determinación de Jaramillo, aceptó grabar con él, y en 1954 vieron la luz el yaraví* Mi madre querida y el pasillo Mi corazón, acompañados por Rosalino Quintero en la guitarra, aunque el disco no tuvo éxito.
Fué un vals peruano, titulado Fatalidad, con música de Laureano Martínez Smart y letra de Juan Sixto Prieto, el que lo catapultó a la fama en marzo de 1956. En vez usar la guitarra, Rosalino Quintero utilizó el requinto, y le dieron un ritmo entre vals peruano y pasillo ecuatoriano. Desde el primer día que salió al mercado fue un éxito, en una semana se vendieron seis mil copias y tuvieron que reimprimirlo. Al finalizar 1956, Julio ya había grabado una docena de discos.
Sus temas más populares de esa época fueron Te odio y te quiero, Hojas muertas, Elsa y Carnaval de la vida.
La versatilidad y la voz de Jaramillo le llevaron a interpretar exitosamente ritmos tan variados como bolero, tropical, tango, vals, pasillo, joropo e incluso rocanrol.
El Ruiseñor de América se embarcó en varias giras por América Latina. Los primeros países en los que cantó fueron Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. En 1959 debutó en televisión y ese mismo año incursionó en el cine.
Luego participó en otras cuatro películas, en Ecuador, Argentina, Chile y México. En 1965 se radicó en Venezuela, desde donde realizó giras triunfales por México, Puerto Rico y otros países.
Su muerte acaeció a causa de complicaciones en una intervención quirúrgica por cálculos biliares, aunque se ha especulado que debido a su vida bohemia murió a causa de una cirrosis hepática. Tan pronto se difundió la noticia de su muerte, cerca de 200 mil personas se congregaron junto a la clínica donde había fallecido, y aunque en varias ocasiones solicitó que no le rindieran homenajes póstumos, sus restos fueron velados durante tres días en diferentes lugares como las instalaciones de Radio Cristal, el Palacio Municipal y el Coliseo Voltaire Paladines Polo.
Los cubanos amantes de la buena música tradicional, agradecemos que se promuevan en la radio los temas interpretados por este excelente vocalista, para disfrutar y también para evitar que llegue a caer en el olvido.
*Yaraví: género musical mestizo que fusiona elementos formales del harawi incaico y la poesía trovadoresca española evolucionada desde la época medieval.