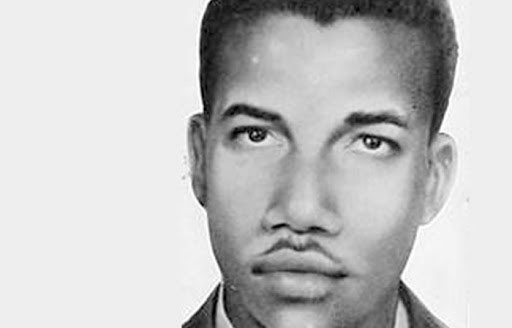La Lira de Apolo: un canto a la identidad en la Cuba colonial
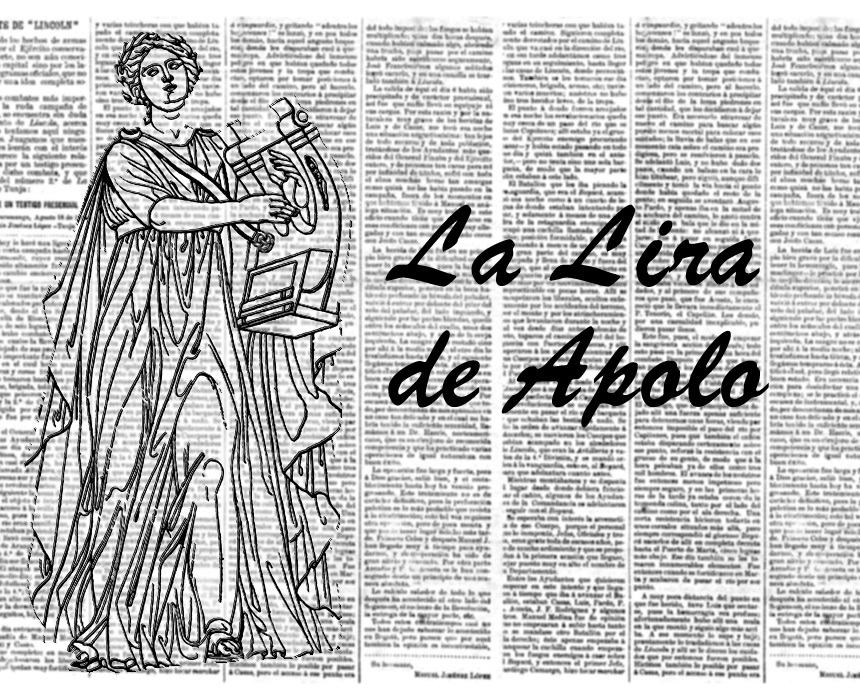
La aparición de un periódico escrito íntegramente en verso debió impresionar a los lectores de la época. Su nombre, La Lira de Apolo, no podía estar mejor elegido: evocaba al instrumento del dios griego de la música y la poesía, y anunciaba su compromiso con el arte y la cultura.
El 4 de mayo de 1820, La Habana colonial vio circular el primer número de esta publicación fundada por Ignacio Valdés Machuca, poeta, abogado y figura central de la intelectualidad cubana. La Lira de Apolo se erigió rápidamente en faro de la literatura y el pensamiento criollo, reflejando un momento histórico en que la prensa emergía como vehículo de expresión nacionalista. Debajo de su título y fecha, cada edición exhibía versos que rezaban: “Honor de Febo, deliciosa Lira, / En los banquetes del supremo Jove, / Salve, pues eres de mi mal alivio / Cuando te invoco”.
Entre la pluma y la censura
En el siglo XIX, bajo el dominio español, Cuba vivía un florecimiento de círculos literarios ávidos de forjar una identidad propia. Valdés Machuca, cercano a poetas como Plácido (Gabriel de la Concepción Valdés), concibió el periódico como un santuario para la “bella literatura”, excluyendo temas científicos o médicos, que consideraba ajenos a su propósito. Aunque algunos historiadores vinculan al poeta Manuel de Zequeira y Arango –fundador de El Criticón de La Habana– con la publicación, la evidencia apunta a Valdés Machuca como su alma máter.
El semanario destacó por difundir poesía neoclásica y costumbrismo, géneros en auge entonces. Sus páginas albergaron sonetos, ensayos líricos y críticas sociales, muchas veces firmadas con seudónimos como Desval o El redactor para burlar la censura. Además, fue tribuna de debates sobre moral y educación, sintonizando con el reformismo ilustrado de las élites criollas.
Semilla del criollismo
Uno de sus legados fue impulsar el criollismo incipiente, exaltando la flora autóctona y tradiciones locales. También funcionó como puente entre figuras disímiles: desde Francisco Pobeda y Armenteros, intelectual reformista, hasta Juan Francisco Manzano, poeta esclavo cuya obra Zafira encontró respaldo en estos círculos.
Aunque la prensa colonial vigilaba con recelo cualquier atisbo de disidencia, La Lira de Apolo sorteó las restricciones con elegancia literaria. Hoy no se conservan ejemplares completos, pero su huella pervive en publicaciones posteriores como La Moda o El Revisor Político y Literario, en los que colaboraron sus mentores. Tras la muerte de Valdés Machuca en 1851, el periódico se apagó, pero su rol como crisol cultural quedó grabado en la memoria insular.
El fundador: Ignacio Valdés Machuca
Nacido en La Habana el 30 de julio de 1792, no solo dirigió el periódico que nos ocupa en esta reseña, también fundó el semanario satírico El Mosquito y creó una academia literaria en su hogar, donde confluyeron figuras como Plácido y Manzano. Su obra, con títulos como Ocios poéticos y La muerte de Adonis, reflejó el estilo neoclásico que defendía. Pese a morir en el anonimato el 15 de noviembre de 1851, su legado vinculó para siempre la lírica con la construcción de una identidad cubana.
Epílogo: resistencia en verso
La Lira de Apolo fue más que un periódico: fue un manifiesto de identidad tejido con estrofas. En sus páginas, la poesía se alzó como refugio y bandera de una Cuba que empezaba a nombrarse a sí misma. Su historia enseña que, incluso bajo el colonialismo, la pluma puede ser tanto instrumento de belleza como de resistencia.