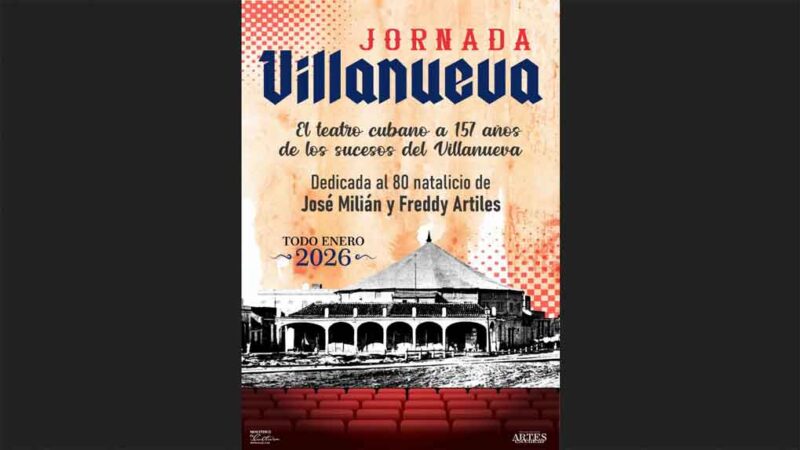Rómulo Loredo Alonso: voz poética y patriótica de Cuba

La figura de Rómulo Loredo Alonso emerge como un puente entre la tradición guajira y los ideales culturales de la Cuba revolucionaria.
Nacido en Jatibonico, en el seno de una familia humilde de obreros azucareros, su infancia transcurrió «cobijado a la sombra de un central», como él mismo evocara en sus versos. Esta raíz campesina, nutrida por los paisajes de cañaverales y la cultura montuna, se convertiría en el sustrato de toda su creación literaria.
Escritor, poeta y ensayista de profunda raigambre, encarnó la tradición del intelectual comprometido, aquel para quien la palabra era tanto instrumento de belleza como arma de combate ideológico y trinchera de cubanía. Su producción poética, caracterizada por un lenguaje depurado, un dominio clásico de las formas –especialmente el soneto– y una sensibilidad lírica que bebía tanto de la tradición hispánica como de las esencias más autóctonas, estuvo siempre imbuida de un intenso sentimiento patrio. Sus versos resonaban como himnos íntimos al paisaje, a la historia de lucha del pueblo cubano y a los símbolos de su independencia.
Fraguado en el conocimiento profundo de la historia y la cultura nacional, su patriotismo era crítico, consciente de las luces y sombras de la república, pero siempre fiel al principio esencial de la autodeterminación y la dignidad. Participó activamente en la vida cultural e institucional de Cuba, desempeñando roles significativos siempre orientados hacia la preservación y promoción de los valores nacionales.
Tras el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, abandonó sus labores anteriores –que incluían oficios como viajante de libros y gerente de joyería– para integrarse plenamente al proyecto cultural de la naciente sociedad. Inició así un camino que lo llevaría a ocupar responsabilidades fundamentales en la institucionalidad artística de la nueva Cuba.
Su labor administrativa y creativa se desarrolló con particular intensidad en Camagüey, donde se radicó en 1977. A partir de 1962, asumió como delegado municipal de Cultura en Jatibonico, posición desde la cual impulsó la creación de la casa de cultura María Montejo Pérez y la biblioteca municipal Elcire Pérez, espacios destinados a democratizar el acceso al arte en su tierra natal.
Ese compromiso con la descentralización cultural lo llevó posteriormente a ser asesor literario del movimiento teatral de aficionados (1967-1968) y director provincial de Literatura (1969-1982), roles en los que fomentó la creación colectiva y la formación de nuevos escritores. Su gestión culminaría con la presidencia del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) entre 1985 y 1987, institución de la que fue fundador en Camagüey.
Paralelamente a su labor administrativa, Loredo Alonso desplegó una fecunda producción dramática y poética que reelaboró la herencia vernácula con mirada contemporánea. Eduardo Robreño lo calificó como «el que mejor ha tratado la temática campesina en el teatro cubano», elogio que sintetiza la esencia de su estética. Obras como Carnaval de Palmarito (Premio Provincial de Teatro en 1966) y Cantar por Tilín García (Mención en el Concurso José A. Ramos de 1970) trascendieron el costumbrismo para abordar conflictos sociales como la propiedad de la tierra, la memoria histórica y las tensiones entre tradición y modernidad.
Su teatro, caracterizado por un humor inteligente y lenguaje popular, se convirtió en herramienta pedagógica: piezas como La guarandinga de Arroyo Blanco (traducida a varios idiomas, incluido el ruso) y Las mil y una noches guajiras fueron representadas no solo en Cuba, sino también en Nicaragua, Etiopía, Ecuador y Brasil, demostrando la universalidad de sus personajes rurales.
En 1983, Loredo Alonso impulsó con tenacidad el Festival Nacional de Teatro de Camagüey, hoy considerado el evento escénico más importante del país. Esta iniciativa reflejaba su convicción de que el arte debía surgir desde las comunidades, sin esperar condiciones ideales. Su último libro, Teatro para todos (1999), compiló cuatro de sus obras más representativas y simbolizó su legado: un repertorio accesible que fusionaba la picardía del bufo tradicional con reflexiones sobre la identidad nacional.
Aunque menos conocido internacionalmente que otros intelectuales cubanos, su influencia local fue inmensa. Recibió la Orden por la Cultura Nacional en 1982 y el Premio Silvestre de Balboa por el conjunto de su obra en 1997, reconocimientos que atestiguan cómo supo conjugar creación artística y compromiso social sin sacrificar la autenticidad de su voz guajira.
Loredo Alonso falleció en Camagüey el 2 de septiembre de 2002, dejando un vacío en la dramaturgia rural cubana. Su poesía, teatro y gestión institucional constituyen un testimonio único de cómo los valores revolucionarios podían dialogar con la herencia cultural campesina, desmontando estereotipos sin renunciar al humor ni a la crítica. Hoy, nombrado Hijo Ilustre de Jatibonico post mortem, su obra perdura como recordatorio de que la savia de la cultura cubana sigue brotando, como él mismo diría: de la tierra roja de los centrales azucareros.